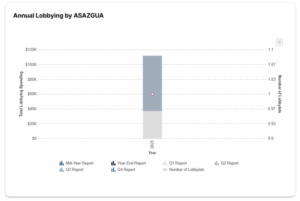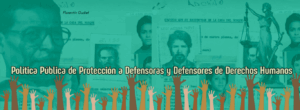Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PPPDH) rumbo a concretarse (Primera parte)
Nota de Coyuntura No. 133/ por Equipo de El Observador
Transcurridos 11 años de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitiera, el 28 de agosto de 2014, sentencia en el caso del asesinato de Florentín Gudiel Ramos ocurrido en 2004, conocido como “Caso Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala”, la Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PPPDH) está por ver la luz pública como una obligación del Estado guatemalteco que es parte de las medidas para lograr la reparación integral y las garantías de no repetición establecidas por este alto organismo, no solo en este caso sino, en general, de las personas defensoras de derechos humanos.
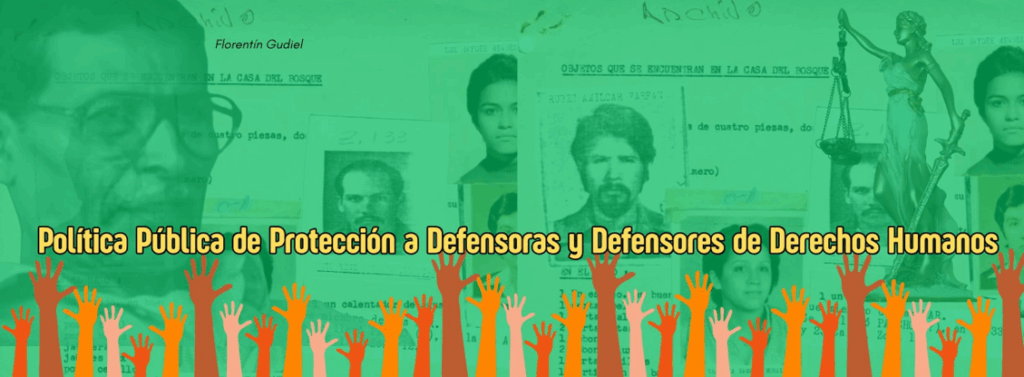
Fuente: El Observador.
El origen de la PPPDH
La Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PPPDH) tiene su origen en la petición y denuncia presentada, el 9 de diciembre de 2005, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por la entonces directora de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA), Claudia Samayoa, y Makrina Gudiel Álvarez (peticionarias), en representación de Florentín Gudiel Ramos (padre de Gudiel Álvarez) y Makrina Gudiel Álvarez en contra del Estado de Guatemala por los hechos relacionados con el asesinato de Florentín Gudiel Ramos, ocurrido el 20 de diciembre de 2004, quien era desmovilizado de la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala (URNG) y líder comunitario en la Aldea Cruce de la Esperanza, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.
Desde que fue presentada la petición ante la CIDH, el caso se mantuvo en fase de información y comunicaciones con las peticionarias y el Estado, hasta que fue admitido por la Comisión el 8 de septiembre de 2010. Luego que esta noticia fuera publicada en el diario Prensa Libre, el ex kaibil que figuraba como uno de los sospechosos del asesinato de Gudiel Ramos, fue asesinado en un operativo relámpago. Las investigaciones del MP únicamente llegaron a determinar que éste sí había sido militar, pero el caso no avanzó en las cortes nacionales, al punto que la denuncia que Makrina Gudiel presentó ante el MP en su contra, se había extraviado sospechosamente y no fue hasta el año 2013 que apareció.
El 12 de julio de 2012, la CIDH sometió el caso “Florentín Gudiel Ramos, Makrina Gudiel Álvarez y otros vs. Guatemala” a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
¿Quién fue Florentín Gudiel?
Florentín Gudiel Ramos era un líder comunitario de la aldea Cruce de la Esperanza del municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla. Desde su juventud fue un luchador social, comprometido con mejorar las condiciones de su comunidad, impulsando proyectos de alfabetización y vivienda, pero también siendo el cofundador de la Cooperativa de Crédito y Ahorro Horizontes en 1972.
Ya fuera en su faceta de carpintero, catequista o promotor del cooperativismo, Gudiel Ramos también promovió la organización en defensa de los derechos de la clase trabajadora, por lo que se involucró en el movimiento sindical, y más tarde, ante el cierre de posibilidades, en la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). A medida que su trabajo fue cobrando mayor relevancia, sufrió varios atentados que lo obligaron a desplazarse fuera del municipio para refugiarse.
Entre tanto, su hija Makrina Gudiel Álvarez, que también trabajaba en el movimiento cooperativista, sufrió un intento de secuestro en 1982 y, en septiembre de 1983, su hijo José Miguel Gudiel Álvarez, fue secuestrado y desaparecido por miembros del ejército en la ciudad de Guatemala. A raíz de estos hechos, la familia Gudiel Álvarez huyó hacia México donde permanecieron exiliados hasta 1997, cuando retornaron con la esperanza que la firma de la paz fuera firme y duradera.
Una vez Gudiel Ramos se reencontró con sus raíces en la aldea Cruce de la Esperanza, no tardó en manifestar su solidaridad cooperando para solucionar los problemas de la comunidad. Por ejemplo, promovió la construcción y fundación de la escuela “República de México”, trabajó para evitar la deserción escolar y fue colaborador de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
A raíz de ello, en 2002 fue declarado “Héroe Anónimo” por Naciones Unidas. A su vez, trabajó en la construcción de viviendas para familias desmovilizadas de la insurgencia a través de la Fundación Guillermo Toriello (FGT), y se encontraba reconstruyendo parte de la memoria histórica del Comité de Unidad Campesina (CUC). Asimismo, estaba reconstruyendo la memoria del conflicto armado que había empezado con la historia de los mártires del CUC, así como la historia del sacerdote católico de origen belga Walter Voordeckers, ejecutado por agentes del Estado el 12 de mayo de 1980 en las afueras de la casa parroquial de Santa Lucía Cotzumalguapa.
En 1999, el National Security Archive (NSA), con sede en Estados Unidos, dio a conocer la existencia del Diario Militar o “Dossier de la Muerte” en el que aparece registrada la ficha de su hijo José Miguel, junto a la de otras 182 personas, militantes de diferentes organizaciones revolucionarias que fueron detenidos ilegalmente, torturados y ejecutados extrajudicialmente. A partir de ese momento, las y los familiares de las víctimas denunciaron ante el Ministerio Público (MP) los hechos consignados en el Diario Militar bajo el acompañamiento de ONG como el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) y la Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA).
Al no encontrar justicia en el sistema nacional por la desaparición de su hijo José Miguel, a inicios del año 2004, Gudiel Ramos buscó el apoyo de la Fundación Myrna Mack (FMM) y, junto a otras 23 familias firmaron una petición para elevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Una de sus últimas acciones al respecto fue la declaración que Gudiel Ramos rindió el 11 de octubre de 2004, momento en el que ejercía el cargo de Alcalde Comunitario de su aldea.
Gudiel Ramos y su familia sufrieron amenazas de un ex kaibil en noviembre de 2003, y durante 2004 se intensificó un discurso de odio en su contra por su pasado militante proveniente de actores como un ex Comisionado Militar que había trabajado para el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).
La mañana del 20 de diciembre de 2004, a la edad de 74 años, Gudiel Ramos fue asesinado con proyectiles de armas de fuego durante un operativo perpetrado por hombres desconocidos en la aldea Cruce de la Esperanza. Durante el rezo de la novena por su fallecimiento, hombres que portaban armas de fuego y estaban uniformados con playeras del FRG se apostaron fuera de la casa. En tanto, el exkaibil que lo había amenazado pasó de trabajar como vendedor ambulante a pasear en un pick-up de uno de los ingenios azucareros que opera en Santa Lucía Cotzumalguapa, mejorando su situación económica (el exkaibil fue identificado con el nombre de Miguel Ángel Azurdia, y el ingenio azucarero era Madre Tierra).
Tras los respectivos trámites de las peticionarias, pero, sobre todo, debido a las constantes oposiciones presentadas por los representantes del Estado, fue hasta el 28 de agosto de 2014 que la Corte IDH emitió sentencia sobre excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas en el caso, el cual cambió su nombre a “Defensor de Derechos Humanos y otros vs. Guatemala”.
Como parte de las medidas de reparación integral dictadas, en la sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala quedaron establecidas las garantías de no repetición, entre ellas, el inciso C.4.1 que establece la obligación, por parte del Estado de Guatemala, de crear una Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
C.4.1 Política Pública de Protección de las Defensoras y los Defensores de Derechos Humanos
“El Estado debe presentar informes anuales en el que indique las acciones que se han realizado con el fin de implementar, dentro de un plazo razonable, una política pública efectiva para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos, en los términos de los párrafos 263 y 264 de la presente Sentencia”.
Párrafos 263 y 264
“263. Con relación a la adopción de medidas para la disminución del riesgo de las defensoras y defensores de derechos humanos, esta Corte estableció que el Estado ha planificado y/o implementado diversas medidas dirigidas a enfrentar dichos riesgos (supra nota 74). Sin embargo, Guatemala no aportó información a la Corte sobre la efectividad de las mismas. En virtud de lo anterior, el Estado debe implementar, en un plazo razonable, una política pública para la protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos, tomando en cuenta, al menos, los siguientes requisitos:
a) La participación de defensores de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y expertos en la elaboración de las normas que puedan regular un programa de protección al colectivo en cuestión.
b) El programa de protección debe abordar de forma integral e interinstitucional la problemática de acuerdo con el riesgo de cada situación y adoptar medidas de atención inmediata frente a denuncias de defensores y defensoras.
c) La creación de un modelo de análisis de riesgo que permita determinar adecuadamente el riesgo y las necesidades de protección de cada defensor o grupo.
d) La creación de un sistema de gestión de la información sobre la situación de prevención y protección de los defensores de derechos humanos.
e) El diseño de planes de protección que respondan al riesgo particular de cada defensor y defensora y a las características de su trabajo.
f) La promoción de una cultura de legitimación y protección de la labor de las defensoras y los defensores de derechos humanos; y,
g) La dotación de los recursos humanos y financieros suficientes que responda a las necesidades reales de protección de las defensoras y los defensores de derechos humanos.
264. Asimismo, el Estado debe presentar informes anuales en el plazo de un año sobre las acciones que se han realizado para la implementación de dicha política”.
La PPPDH: un avance estratégico para los derechos humanos y el ataque a la impunidad
El documento de 101 páginas que contiene la Política Pública de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (PPPDH) se encuentra ya en su fase final de aprobación, consistente en la emisión de dictámenes por parte de los distintos ministerios y secretarías del Ejecutivo relacionadas con su implementación que, se esperaría, concluya en el transcurso del presente mes. De cumplirse dicho plazo, el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar estaría listo para presentarla oficialmente a finales de agosto, en cumplimiento de una demanda histórica y sentida por parte de la comunidad de derechos humanos en Guatemala, y culminaría así un largo ciclo de construcción que llevó nueve años en el que hubo tropiezos y oposición de grupos de poder adscritos a la impunidad.
El proceso de formulación de la PPPDH arrancó oficialmente en 2016, dos años después de emitida la sentencia, cuando el 13 de septiembre de ese año, la entonces Comisión Presidencial para la Atención de los Derechos Humanos (COPREDEH), desaparecida en 2020 durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla (enero 2020 – enero 2024) y Vamos, llevó a cabo el acto de inauguración del proceso de su formulación[1].
Seguidamente se iniciaron las gestiones para el impulso de un equipo técnico interinstitucional e intersectorial que asumiera la elaboración de un documento borrador que fuese sometido a la validación por parte de personas, organizaciones, comunidades y autoridades de Pueblos Indígenas, defensoras de derechos humanos, y el 9 de marzo de 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN), se conformó el equipo técnico de sociedad civil integrado por 22 personas defensoras, representativas de diversos sectores de promoción y defensa de los derechos humanos, en medio de un contexto de retroceso en materia de derechos humanos, toda vez que estaba en marcha ya la ofensiva contra la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuya expulsión se concretaría en septiembre de 2019, y la política de criminalización contra liderazgos sociales y comunitarios ya se ejecutaba como política de Estado.
En el caso del equipo técnico del Estado, estaba integrado por 33 personas representantes de 15 instituciones, y fue así como a partir de marzo del 2017 se desarrollaron 22 sesiones de trabajo entre los equipos técnicos, en donde se concretó un documento borrador que debía ser sometido a la validación de la comunidad de defensa de derechos humanos, pero que no se llevó a cabo y fue interrumpido por un incremento de la violencia contra personas defensoras de derechos humanos.
El 27 de julio de 2017, durante el gobierno de Jimmy Morales y FCN-Nación, el Secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP); la Presidenta de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ); la Viceministra de Relaciones Exteriores; el Viceministro de Gobernación; el Viceministro de Trabajo; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República; el Subdirector de Prevención del Delito de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Presidente de COPREDEH, constituyeron el Grupo Promotor de la PPPDH con vigencia de un año.
El proceso se detuvo en 2018, cuando ya se contaba con un borrador de la Política y se imponía la consulta territorial del mismo para validarlo. La víspera fue el nombramiento de Consuelo Porras Argueta como Fiscal General, y el arranque del proceso de desmontaje de todo el andamiaje anticorrupción construido por la CICIG y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del MP, estando al frente de la misma el fiscal Juan Francisco Sandoval, ahora en el exilio.
En consecuencia, durante el gobierno de Alejandro Giammattei Falla y Vamos no hubo ningún avance en cuanto al proceso de consulta en los territorios que debía realizarse para validar la PPPDH; por el contrario, la institucionalidad de la paz relacionada con el abordaje de la histórica conflictividad agraria y la atención a los derechos humanos por parte del Estado fue desmontada y cancelada, y fue hasta enero de 2024, que la presión de las peticionarias y de organizaciones de derechos humanos acompañantes de todo el proceso anterior confluyeron para que el actual gobierno de Bernardo Arévalo retomara el seguimiento de la Política a través de la COPADEH. Año y medio después, se actualizó el documento inicial y se llevó a cabo el proceso de consulta territorial y validación de la PPPDH.
[1] Para acceder a los antecedentes de la formulación de la Política, ver Gudiel, Makrina. “Sistematización de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Guatemala, enero de 2020; también: “Proceso de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, disponible en https://udefegua.org.gt/politica-publica/; y UDEFEGUA, Asociación Civil El Observador, y Asociación de Investigación y Especialización en Temas Iberoamericanos -AIETI. “Proceso de construcción de la Política Pública de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos: reflexiones desde la experiencia de sociedad civil y análisis de los obstáculos impuestos por el Estado de Guatemala 2012-2022”, octubre 2023.