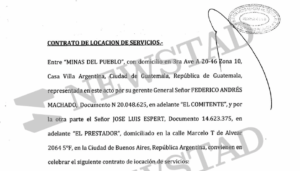Guerra jurídica, criminalización y resistencia como expresión de la dialéctica restauración/refundación
Nota de Coyuntura No.155 / por Marco Fonseca
Entre la expectativa y la desilusión, entre el respaldo condicionado y la criminalización, las relaciones entre el presidente Bernardo Arévalo de León y las Autoridades Indígenas y Ancestrales atraviesan un momento de equilibrio precario. Mientras los 48 Cantones de Totonicapán y otras autoridades comunitarias han sido históricamente un pilar de legitimidad democrática desde abajo, el gobierno se muestra cada vez más alineado con Washington y el empresariado corporativo oligárquico aglutinado en el Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras (CACIF), mientras avanza la guerra jurídica contra dirigentes indígenas acusados de “terrorismo” y “sedición”.

Imagen: El Observador.
La criminalización de la Autoridades Indígenas
El 28 de agosto de 2025 fue detenido Esteban Toc Tzay, exvicealcalde indígena de Sololá durante lo que ha sido llamado el “levantamiento de los bastones” de 2023. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) también ha señalado a Edgar Tuy, síndico de la Alcaldía Indígena de Sololá, pero no lo puede detener por ser gobernador departamental y gozar del derecho de antejuicio. Ambos han sido acusados por el MP de delitos graves como terrorismo, sedición, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.
A partir del 6 de septiembre de 2025, Toc Tzay fue ligado a proceso penal enfrentando graves cargos como asociación ilícita, sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal y obstrucción a la justicia; sin embargo, fue beneficiado con libertad condicional presentada con medidas como arresto domiciliario, arraigo, firma periódica y el pago de una multa, mientras continúa denunciándose que este caso representa un ejemplo flagrante de criminalización contra Autoridades Indígenas legítimas, y un intento más de presión política mediante la judicialización de quienes defienden derechos civiles y democráticos.
En respuesta inmediata, el mismo día de la detención de Toc Tzay, las Autoridades Indígenas y Ancestrales, incluyendo la Municipalidad Indígena de Sololá, el Consejo Indígena Maya Ch’orti’, la Municipalidad Indígena de Santa María Utatlán, Sololá, la Municipalidad Indígena de Nahualá, Sololá, el Consejo de los Pueblos Uspantekos, la Municipalidad Indígena de Santa Catarina Ixtahuacán, Sololá, y otras, emitieron un pronunciamiento rechazando su detención y la criminalización en su contra.
Señalaron que sus Autoridades Ancestrales y organizaciones comunitarias, como “un legado de nuestros antepasados”, no son organizaciones criminales. Demandaron que cesara el discurso racista y discriminatorio, y exigieron justicia para Toc Tzay, cuya salud es crítica pues padece insuficiencia renal crónica que requiere tratamiento periódico de diálisis y diabetes. Algo importante del pronunciamiento ancestral fue la demanda directa al presidente Arévalo de León:
“Exigimos al Presidente de la República una actuación contundente contra la persecución penal que el pacto de corruptos y golpistas mantienen en contra de autoridades indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.”
Con anterioridad, el 23 de abril de 2025, fueron capturados Luis Haroldo Pacheco Gutiérrez, exvicealcalde y expresidente de los 48 Cantones, quien también ejercía como Viceministro de Desarrollo Sostenible en el Ministerio de Energía y Minas (MEM), y Héctor Chaclán, tesorero, en el contexto de una campaña de criminalización contra los bloqueos, concentraciones, plantones y protestas, que se organizaron para apoyar y dar legitimidad desde abajo a los resultados de las elecciones generales de 2023. Ambos están encarcelados hasta la fecha, acusados de cargos similares: terrorismo, asociación ilícita, sedición, obstrucción a la justicia, y sigue el proceso bajo reserva.
El 5 de mayo, integrantes de los 48 Cantones realizaron una manifestación exigiendo que se levantara esa reserva y que cesara la criminalización arbitraria contra sus dirigentes. En agosto, Pacheco y Chaclán enviaron una carta desde la prisión denunciando la injusticia y señalando que han pasado cuatro meses encarcelados sin que avance el proceso, insistiendo en que ser Autoridad Indígena no es delito, y reivindicando sus decisiones como emanadas de asambleas comunales, no de agendas ilícitas.
Guerra jurídica contra la disidencia
Es sintomático, apunta El Observador, que los delitos que se le imputan ahora a dirigentes como Pacheco…
“…sean muy parecidos a denuncias interpuestas en su contra por la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en octubre de 2023”.
La Fundación contra el Terrorismo (FCT) se constituyó originalmente para respaldar a militares acusados de violaciones durante el conflicto armado, especialmente en torno al juicio por genocidio contra el Presidente de facto y cabecilla del golpe de Estado de marzo de 1982, José Efraín Ríos Montt. Desde entonces, todas las acciones de la FCT, tanto jurídicas como políticas e ideológicas, constituyen flagrante negación de los Acuerdos de Paz, así como del informe “Guatemala, Nunca Más” publicado en 1998 por el Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REHMI), y también del informe “Guatemala: Memoria del Silencio” publicado por la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) en 1999.
Desde la criminalización de movimientos insurgentes, la FCT ha evolucionado para convertirse en uno de los actores principales de la guerra jurídica desatada desde el MP de Consuelo Porras Argueta y las Cortes de justicia, descalificando, denunciando y judicializando a quienes impulsan la justicia transicional o la transformación del Estado. Las Autoridades Indígenas y Ancestrales se han constituido ahora en uno de sus blancos principales. Su modus operandi incluye inserciones mediáticas, querellas judiciales, campañas de odio e insinuaciones de terrorismo y comunismo contra activistas, defensores, periodistas y académicos. Más allá de la guerra jurídica, la FCT funciona en el momento presente como un agente catalizador del proyecto de la restauración total. El auge actual de la ultraderecha en Guatemala, que ya está desplegando su estrategia política, jurídica y mediática de cara a las próximas elecciones, no puede comprenderse sin situar a la FCT como uno de sus ejes organizativos y discursivos más activos.
La FCT no es solo un actor más dentro del ecosistema restaurador: es la bisagra entre la vieja estructura de impunidad y el nuevo neofascismo político, operando en el punto de encuentro entre la guerra jurídica, la desinformación mediática y la movilización ultraconservadora. Su papel central en la guerra jurídica, tal como documentan investigaciones de InSight Crime, El Observador y otras instancias de investigación, análisis e información alternativa, muestra cómo la FCT articula una red de poder que combina sectores del MP, del OJ, del empresariado restaurador, otras organizaciones de la ultra derecha como la Liga Pro Patria, la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada (ACDEPRO), “Guatemala Inmortal” y think tanks de la derecha transnacional.
Es, por ello, una inmadurez política crasa en el momento presente creer que la derecha en Guatemala “es más débil de lo que parece”. La verdad es exactamente lo opuesto: es más fuerte de lo que ya aparentan y se están fortaleciendo más.
El acercamiento de Arévalo de León con el gobierno de Trump y el CACIF
Aunque a comienzos de 2024, el Movimiento Semilla encabezado por Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar -quien no aparece públicamente, reproduciendo lo que han hecho otros gobiernos-, llegaron al poder aleatoriamente y prometiendo una nueva primavera, a lo largo de los primeros dos años el mandatario ha buscado tejer un acercamiento pragmático, tanto con Estados Unidos bajo la administración neoimperial de Trump, como con el empresariado oligárquico encabezado por el CACIF con el fin de equilibrar legitimidad externa, apoyo financiero y granjearse gobernabilidad y equilibrio político, a pesar de los ataques de los sectores ultraconservadores. Mantenerse estable en el poder ha sido y es para Arévalo de León un imperativo que ha tenido más importancia que sus promesas electorales o la unidad de su partido y sus bases. Por ello, en su discurso y acciones oficiales ha recalcado la idea de que Guatemala puede ser “un socio confiable” para Estados Unidos, y ha aprovechado esa narrativa diplomática para construir alianzas internas con el gran capital nacional.
Por ejemplo, en mayo de 2025 anunció avances en la negociación de un convenio con Estados Unidos para modernizar el Puerto Quetzal, y luego proyectar el mismo modelo al Puerto Santo Tomás de Castilla, buscando alinear intereses estratégicos en infraestructura portuaria con señales de apoyo diplomático estadounidense. Además, en el ámbito migratorio Arévalo de León aceptó en febrero de 2025 aumentar en un 40% los vuelos de retorno de deportados desde Estados Unidos como parte de un acuerdo bilateral, aunque insistió en que Guatemala no será un “tercer país seguro” formalmente, al tiempo que guarda silencio sobre el trato discriminatorio y represivo contra los/as migrantes chapines.
En paralelo, el CACIF anunció que se reuniría con el subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, en su gira regional de junio para negociar el restablecimiento de preferencias arancelarias bajo el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (RD-CAFTA, por sus siglas en inglés) y conversar sobre reducción de barreras comerciales.
En Guatemala, Arévalo de León ha impulsado un discurso fundamentalmente neoliberal de “alianzas pública-privadas” con el CACIF, una especie de privatización con otro nombre, invitando a los empresarios y cámaras en su seno a que “vayamos juntos” en proyectos de desarrollo y estabilidad -una fórmula que en otros trabajos se ha denominado “pacto público-privado bajo la mirada del neoimperialismo trumpista”.
El episodio del Decreto 7-2025 también ha expuesto una compleja trama de intereses entre el CACIF, la ANAM y el llamado “Pacto de Corruptos” en la coyuntura presente de reforzamiento de bloques políticos. Según investigaciones de El Observador, la oposición legislativa aliada con redes municipales vinculadas a dicho pacto impulsó el decreto como una jugada preelectoral: al otorgar mayor autonomía financiera y capacidad de ejecución a los Consejos de Desarrollo (CODEDE), los bloques corruptos del Congreso de la República buscan capturar y afianzar espacios locales y municipales mediante el control del gasto público y la redistribución clientelar de recursos.
En ese contexto, la ANAM se movilizó para exigir la sanción del decreto, mientras el CACIF presionó al Ejecutivo para vetarlo, argumentando que crearía una “bolsa paralela” de fondos y vulneraba el control presupuestario del Legislativo. Finalmente, el presidente vetó el decreto el 6 de octubre pasado, acogiendo los argumentos del sector empresarial y de otros grupos que advertían sobre la posibilidad de un uso clientelar de los fondos. Si bien la medida reforzó su imagen institucional y “responsable”, también mostró la capacidad del CACIF para marcar los límites de la acción gubernamental, incluso en un contexto donde las élites políticas tradicionales buscaban recomponer su influencia territorial mediante los CODEDE, en una trama que aún no concluye.
La estrategia de Arévalo de León busca, entonces, “jugar en dos frentes”: mostrar a Washington que Guatemala está dispuesta a cooperar en seguridad, migración e infraestructura, mientras que, al mismo tiempo, moviliza al empresariado nacional en todo lo que puede y como aliado político para contener resistencias internas en un país con profundo poder de oligarquías. Mientras tanto, Arévalo de León se ha mostrado completamente incapaz de detener la guerra jurídica impulsada desde el MP y el OJ con el soporte de la FCT y otros grupos como parte de un proyecto mayor de restauración oligárquica total.
¿Por qué la ausencia de crítica al gobierno de Arévalo de León?
Durante 2025, más allá de acuerdos públicos o entendimientos discretos, es posible notar de forma sutil pero constante, algunas tensiones entre las Autoridades Ancestrales y el gobierno de Bernardo Arévalo de León. Como ya fue señalado por El Observador, la captura de dirigentes como Luis Pacheco…
“…puede tensar aún más las ya desgastadas relaciones entre los 48 Cantones y el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar”.

Afiche publicado por el Sector de Mujeres bajo el título: ¡Libertad para Esteban Toc, Luis Pacheco, Héctor Chaclán y todos los líderes encarcelados por el Pacto de Corruptos! Fuente de la imagen: https://www.instagram.com/p/DOKZOrkEQJv/?img_index=2
Sin embargo, a pesar de la creciente criminalización contra líderes y Autoridades Indígenas y Ancestrales– una herencia que el actual gobierno no ha logrado revertir –, y pese al acercamiento del gobernante hacia el CACIF y al alineamiento diplomático con el gobierno de Donald Trump, es evidente que no se ha producido una fractura estratégica entre las Autoridades Indígenas y el Ejecutivo. Ahora bien, aunque esta ausencia de ruptura no significa subordinación ni complacencia, sí delinea una reconfiguración estratégica del discurso político indígena frente al Estado y refleja una táctica de contención y prudencia que busca evitar un nuevo ciclo de aislamiento, sin dejar de denunciar la criminalización que están enfrentando y que Arévalo de León no ha podido detener desde el Ejecutivo.
En los primeros meses del gobierno, las Autoridades Indígenas y Ancestrales adoptaron un tono de expectativa vigilante. Reconocieron el triunfo de Arévalo de León, pero advirtieron que el fin del “Pacto de Corruptos” debía implicar transformaciones más profundas y estructurales. En sus comunicados más recientes publicados el 9 de agosto, el 28 de agosto, y el 15 de septiembre no mencionan directamente al presidente o al Ejecutivo, en tanto que el foco de sus críticas se ha centrado en el MP, el Organismo Judicial (OJ) y la Corte de Constitucionalidad (CC), donde persiste la captura institucional y la guerra jurídica contra líderes comunitarios y defensores del territorio.
Aunque la falta de confrontación con el Ejecutivo se da para no alimentar el discurso restaurador de la derecha, tampoco lo eximen completamente de responsabilidad o le dan apoyo sin condiciones. Por ejemplo, en sus comunicados recientes las Autoridades Indígenas denuncian que, incluso, desde el gobierno se “han implementado políticas, programas, proyectos y emitido leyes que amenazan el ejercicio de los derechos colectivos, la organización comunitaria y el ejercicio de la autoridad ancestral de los pueblos originarios”.Este posicionamiento demuestra una estrategia de autonomía relativa: quieren conservar la independencia comunitaria sin caer en cooptación ni en alineamientos partidarios, al mismo tiempo que mantienen silencio en torno a los fracasos o falta de cumplimiento del gobierno de Arévalo de León en materia de criminalización.
El núcleo de las demandas ancestrales sigue siendo el mismo hoy a como fue en 2023 y antes: respeto a la organización comunal, autodeterminación y fin de la criminalización. En los comunicados recientes, sin embargo, formulan estas demandas sin pasar por la mediación del Ejecutivo y, al hacerlo así, se dirigen al Estado y a la sociedad en su conjunto, afirmando su legitimidad desde el derecho consuetudinario, la historia y el territorio. De este modo, se posicionan como poderes territoriales autónomos más que como actores frente al gobierno de turno y sus problemas particulares.
Sin embargo, todo este equilibrio coyuntural es muy frágil. Si bien las Autoridades Indígenas y Ancestrales evitan un enfrentamiento directo con Arévalo de León – para no desgastarlo y no precipitar un contragolpe autoritario –, esa misma prudencia deriva en una tensión no resuelta e ineludible, pero que es poco apuntada en la esfera mediática dominante de Guatemala. La autonomía territorial, cultural y política que reclaman las Autoridades Indígenas y Ancestrales solo puede realizarse plenamente en el contexto de una refundación plurinacional del Estado. Sin una refundación democrática y plurinacional, su autonomía corre el riesgo de quedar atrapada en un marco clientelar o en un nuevo indigenismo estatal, funcional, incluso, a los fines de un régimen restaurado.
La dialéctica de restauración y refundación
Mientras Arévalo de León insiste en que gobierna bajo la bandera del cambio democrático, la criminalización de disidentes, críticos y activistas de la resistencia digna avanza de manera sostenida. Los casos de Esteban Toc Tzay, Luis Pacheco y Héctor Chaclán, son apenas la punta del iceberg —un iceberg que el actual gobierno no controla y no puede detener— de una estrategia sistemática de guerra jurídica que no se detiene, sino que amenaza con profundizarse con nuevas capturas, acusaciones y montajes judiciales.
Es una estrategia que busca transformar en delito la defensa de la democracia, la exigencia de justicia transicional, la lucha contra la corrupción y la cooptación institucional, así como la protesta pacífica y la organización comunitaria, ambiental y territorial autónoma, en especial, de los Pueblos Indígenas. Se trata de un mecanismo de represión “legal” que pretende deslegitimar políticamente a los movimientos reivindicativos, transformadores y refundacionales que, desde abajo, plantean la necesidad de la justicia transicional, justicia ecológica y una transformación institucional, cultural y moral de fondo que solo puede apuntar hacia una refundación democrática y el reensamblaje plurinacional del Estado.
Las voces que hablan de articulación en el momento presente chocan con el escepticismo y la fragmentación general que se observa entre grupos progresistas. Sin embargo, también hubo dudas antes de 2015, pero en 2015 ocurrió: una explosión espontánea y masiva de actores dispersos que nadie predijo ni controló ni pudo galvanizar, y que marcó un punto de inflexión en la conciencia cívica del país. Lo mismo sucedió en 2023 cuando, pese al desgaste, la fragmentación y el desencanto, se produjo una nueva irrupción ciudadana —el “levantamiento de los bastones”— que mantuvo abierto un cambio electoral inesperado y planteó la necesidad de una ruptura con el Estado corrupto y cooptado. Ambos momentos emergieron de condiciones rizomáticas de hartazgo y organización dispersa, sin articulaciones formales previas ni analistas que las hayan previsto, y eso precisamente demuestra que la articulación en Guatemala nunca se anuncia, simplemente acontece.
Aunque no es posible afirmar que hoy existe una articulación democrática y no parecen haber tampoco tendencias hacia la misma, es necesario subrayar la persistencia de los sujetos refundacionales que la mantienen latente: el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), el Consejo del Pueblo Maya (CPO), las organizaciones campesinas que firmaron el Convenio Agrario con el gobierno de Arévalo de León, entre otras y otros. También es importante señalar que, aunque las Autoridades Indígenas y Ancestrales en general no se entiendan a sí mismas como sujetos refundacionales, su demanda central de autonomía territorial no puede realizarse de modo efectivo sin una articulación democrática y una refundación plurinacional. En el momento presente lo que esconde la coyuntura actual, dominada por los discursos de corrupción/recuperación, es la dialéctica de restauración/refundación, aunque no tenga visibilidad mediática o expresión articulada por el carácter profundamente desigual y censurado del campo político, y por el escepticismo que se ha instalado entre los grupos progresistas debido a la guerra jurídica y los acercamientos de Arévalo de León con Washington y el CACIF.
Al mismo tiempo, mientras la represión se normaliza bajo las narices del gobierno y sin importar cuantos discursos salgan del Palacio Nacional, Arévalo de León entrega cada vez más la conducción del país al CACIF, privilegiando al gran empresariado y enganchando megaproyectos estratégicos con la lógica geopolítica y neoimperial de la administración de Trump, desde los acuerdos migratorios hasta las alianzas público-privadas para infraestructura portuaria y energética. Este doble movimiento –criminalización desde abajo y pactos con el capital y Washington desde arriba– prepara el terreno para un retorno más agresivo del proyecto de restauración total, es decir, la reinstalación de un orden político basado en la corrupción, la impunidad y la exclusión estructural.
Ante este escenario, resulta vital que otras voces y fuerzas sociales –colectivos ciudadanos, movimientos feministas, redes comunitarias, academia crítica y sectores de la comunidad internacional solidaria– se articulen con urgencia. Solo una amplia articulación democrática y refundacional podrá contrarrestar la narrativa autoritaria y frenar la consolidación de esta nueva etapa de la restauración oligárquica que amenaza con clausurar, una vez más, las posibilidades de cambio real en Guatemala.