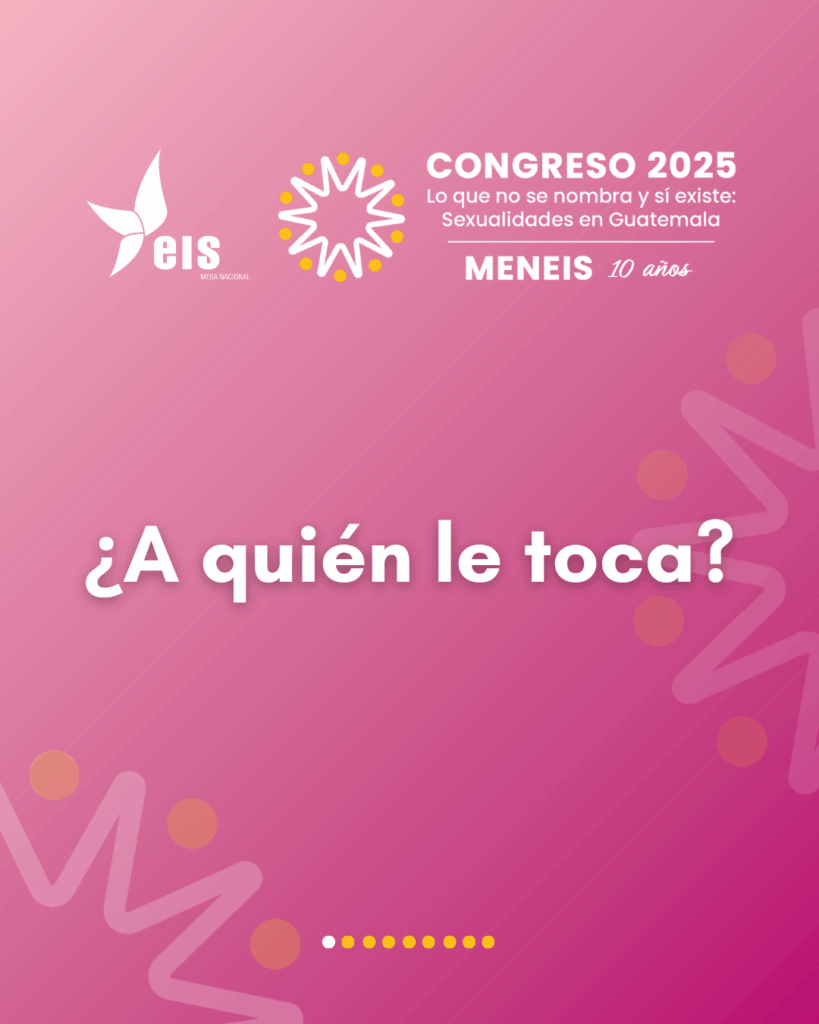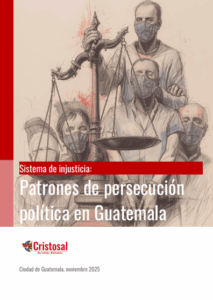La Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad cumple 10 años
Nota de Coyuntura No. 167 / por Noe Vásquez Reyna
Del 12 al 14 de noviembre de 2025 se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala, el Congreso Académico “Lo que no se nombra y sí existe: las sexualidades en Guatemala, entre normas, realidades y derechos”, organizado para celebrar el décimo aniversario de la Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad (MENEIS).

Durante tres días se organizaron debates, intercambios, reflexiones y presentaciones culturales en torno a la Educación Integral en Sexualidad (EIS). Fuente: MENEIS.
Diez años en un contexto adverso
La Mesa Nacional por la Educación Integral en Sexualidad (MENEIS) es una plataforma que fue convocada hace más de una década, pero que se consolidó hace diez años desde la Escuela de Formación de Profesores de Enseñanza Media (EFPEM) en la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). En este espacio participan organizaciones de sociedad civil, instancias académicas, instituciones con el acompañamiento técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) – una agencia de la ONU especializada en la salud sexual y reproductiva-, en conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA).
Según su sitio web, la MENEIS tiene como propósito desde 2015, lograr el avance significativo en el cumplimiento de metas sectoriales, intersectoriales e institucionales relacionadas, y otras acciones necesarias que aseguren el cumplimiento del derecho a la educación integral en sexualidad (EIS) desde el enfoque de derechos humanos, equidad de género e interculturalidad, a nivel nacional.
Previamente, entre 2010 y 2014 se desarrolló todo un programa de formación docente, es decir, los maestros en ejercicio recibieron formaciones en educación integral en sexualidad; todo esto liderado por equipos técnicos y consultores con apoyo de la población internacional. En cuanto a los inicios, Paola Cristina Broll Rodas, oficial de Educación y Juventud de UNFPA, quien participó en la conformación de la MENEIS, recordó:
“Se desarrollaron materiales educativos donde se empezó a hablar a la adolescencia qué cambios están sucediendo; se desarrollaron cómics, guías de facilitación para los docentes, quienes fueron entrenados. Los recursos fueron mediados también, y empieza todo este movimiento a ser eco en organizaciones de sociedad civil, acompañados también por la asistencia técnica de cooperación internacional”.
Todo ello se logró a pesar de los reaccionarismos de grupos antiderechos. El estudio “Entramado de poderes. El modus operandi de las organizaciones antiderechos sexuales y reproductivos en Guatemala”, cita a Horacio Sívori, quien señala:
“(…) el fenómeno social contemporáneo de los reaccionarismos es la respuesta al fortalecimiento de la democracia y sus valores fundamentales de dignidad, libertad e igualdad que acompañan a la expansión de la ciudadanía plena. Para Sívori, los movimientos reaccionarios contra los derechos de mujeres, jóvenes y LGBTI intentan mantener no solo un sistema tradicional sexo-género, sino también toda la estructura sociopolítica y económica que lo acompaña”.
De acuerdo con este estudio, la administración de Donald Trump, muy vinculada a líderes evangélicos nacionalistas de derecha y ultraderecha, empujó el ascenso de grupos antiderechos, particularmente aquellos que atacan los derechos sexuales y reproductivos, en la región latinoamericana:
“(…) se vieron más confiados y fortalecidos para posicionarse abiertamente desde discursos nacionalistas, autoritarios, heteropatriarcales, misóginos y racistas, los cuales fueron traducidos en prácticas políticas contra el matrimonio igualitario, la diversidad de identidades de género, la despenalización del aborto, la implementación de la educación integral en sexualidad, entre otros. El impacto del trumpismo se ubica en la normalización del sexismo, del racismo, de la homofobia, así como en la legitimidad de la violencia de grupos y milicias extremistas para defender sus creencias, capturando la idea de nación desde intereses sectarios, democráticos y excluyentes; y promoviendo una concepción política y nacionalista de la religión, socavando los cimientos del laicismo”.
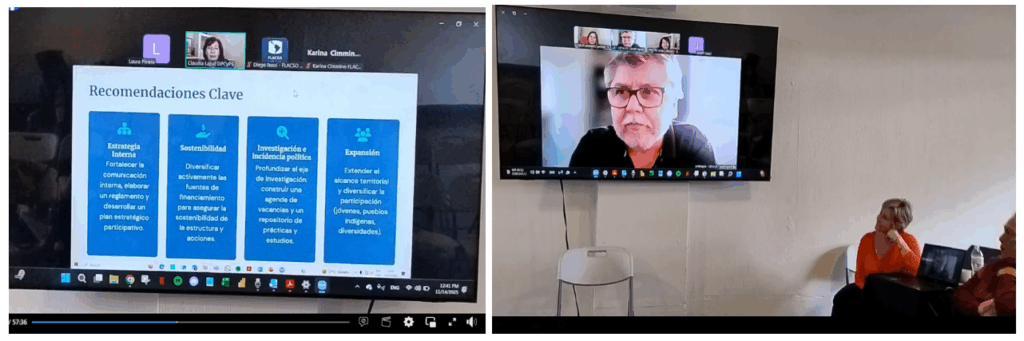
Foro híbrido “Diez años de MENEIS”, durante el Congreso académico 2025 sobre sexualidades en Guatemala.
Fuente: https://www.facebook.com/EducacionIntegralGT/videos/1636308731110520
Durante este Congreso Académico 2025, se abordó el trabajo de la MENEIS en estos 10 años. Los ejes de trabajo principales fueron la formación en recursos humanos con el desarrollo de los diplomados, con formar y lograr tener una masa crítica de personas, con un aval académico que el EFPEM-USAC daba.
Otro de los ejes principales de trabajo ha sido la incidencia social y política donde la MENEIS se ha estado pronunciando a través de las redes sociales, con comunicados; por ejemplo, cuando se quiso aprobar la iniciativa 52-72, “Ley de “Protección de la Vida y la Familia”, la cual pretendía que el Estado criminalizara totalmente el aborto y los matrimonios entre personas de la comunidad LGTBIQ; o ante la ausencia y exigencia vigente del Plan Nacional de Prevención de Embarazos en Adolescentes (PLANEA), dada la alta tasa de embarazos en adolescentes en el país, que Guatemala debería entregar este año; así como diversos comunicados durante el confinamiento por la Pandemia del Covid-19, donde la MENEIS estuvo haciendo incidencia como también investigación y generación de vivencia científica.
Planes y programas sí, resultados no
La agenda del Congreso Académico estuvo repartida en mesas sobre sexualidad desde varias perspectivas, incluidas la religión y la discapacidad; conversatorios presenciales e híbridos, foros de liderazgos juveniles o masculinidades; talleres como el de escritura creativa o de cuidados y actividades culturales como la obra de teatro “Donde se apaga la luz”, a cargo del Clan de las Mariposas Azules, la cual aborda los embarazos en niñas. Varias de las actividades se realizaron en forma simultánea, y asistieron participantes provenientes de San Marcos, Izabal, Escuintla, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Chimaltenango y Sacatepéquez. Actualmente, la MENEIS tiene presencia en 10 departamentos del país.
Las articulaciones en torno a la EIS han sido importantes, pero no han tenido en este tiempo los resultados esperados.
En el congreso tuvo lugar el conversatorio “La/s sexualidad/es: qué y cómo se abordan en Guatemala”, y en éste la panelista Yolanda Ávila se refirió a “Prevenir con Educación”, una iniciativa del Gobierno Central de Guatemala impulsada por los ministerios de Educación (MINEDUC) y Salud Pública (MSPAS) que busca fortalecer la educación integral en sexualidad (EIS) en el sistema educativo para promover la salud sexual y reproductiva y prevenir la violencia. Esta iniciativa incluye la firma de cartas acuerdo entre instituciones para garantizar la implementación de la EIS y otras políticas con la participación de diversas organizaciones sociales y de la sociedad civil para su seguimiento.
Según Ávila:
“Se debe asegurar la inversión, y por eso es muy importante seguir manteniendo la carta ‘Prevenir con Educación’, pero ‘Prevenir con Educación’ también es invertir para la educación, porque si no invertimos, no se generan las condiciones. Y, por otro lado, también tenemos que reducir e impactar en los especificadores, que nos están mostrando que más de 43,000 nacimientos se registran anualmente entre las edades de 10 a 19 años. Es decir, cuando el país logre mostrar que ya no tiene esos datos, vamos a decir si invertimos y generamos condiciones en prevenir, si estamos asumiendo responsabilidades y si estamos avanzando en los marcos legales y de política pública”.
Ávila también mencionó el “Programa Vida” del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), un programa social de Transferencias Monetarias Condicionadas que entrega una asistencia financiera de forma periódica a las personas titulares de niñas y adolescentes embarazadas o madres, menores de 14 años del área urbana y rural, víctimas de violencia sexual cuyos casos hayan sido judicializados.
“Este tiene como propósito apoyar a las sobrevivientes de violencia sexual. Con apoyo psicológico, social y recursos económicos, para recuperar sus planes de vida, para retornar a la escuela, para poder también tomar decisiones de una maternidad o no, especialmente cuando son menores de 14 años. Pero esas resoluciones llevan su tiempo, y en todo ese tiempo, la menor alcanza los 18 años. Cuando ya debe acudir a estos programas, dicen que la mujer ahora ya es mayor de edad, está libre de tomar sus propias decisiones y ya no cabe en el programa. Después de cuatro años, resulta que ya no cabe en el programa. Entonces, tenemos esas grandes contradicciones, que sí tenemos, pero no tenemos. El acceso, los criterios de recalificación, asignación de apoyos las dejan totalmente vulnerables, aparte de las vulnerabilidades ya con impactos negativos, deja realmente a estas poblaciones indefensas”.
Ana Lucía Ramazzini, otra de las panelistas de ese conversatorio, se refirió a los enfoques en las investigaciones sobre las sexualidades en Guatemala:
“Creo que es uno de los retos más grandes en cuanto a sexualidad es que nos hacen falta bases de datos. No tenemos en este país bases de datos desagregados, actualizados como un registro de calidad que nos permita dar cuenta de la magnitud de los temas que estamos investigando. Necesitamos bases de datos donde podamos realmente hacer el análisis de qué es lo que está pasando en cuanto a sexualidad y, por supuesto, eso nos lleva también a la necesidad de recogerlos, con mejor calidad. La otra cuestión en cuanto a las metodologías son las perspectivas. La perspectiva interseccional, la perspectiva feminista, desde también los diversos feminismos, nos han sacado a luz muchos hallazgos, que sin esa mirada no podríamos entender, por ejemplo, las situaciones de cómo vivimos el placer. Hay un eje fundamental al que le hemos dado mucha fuerza: el contexto nos explica el porqué de la violencia que vivimos en los cuerpos, la violencia que vivimos en el ejercicio de nuestra sexualidad. Ha sido un eje de investigación claro, que nos ha ayudado a empujar toda la propuesta de prevención de políticas públicas, pero también necesitamos retomar otros ejes que nos permitan poner al centro el gozo y el placer de nuestra propia sexualidad. Eso también necesitamos perfilarlo con más claridad para no quedarnos únicamente en ese eje de violencia, que es fundamental, pero que no necesariamente es suficiente para poder comprender la sexualidad con toda su dimensión y su integralidad.
Miradas regionales
Durante el conversatorio “Las/s sexualidad/es en clave conceptual: miradas regionales”, Luz Patricia Mejía, del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), habló sobre la violencia sexual y el consentimiento en la región, un proceso que pasa por una serie de matices:
“Esta región ha convertido el testimonio de las mujeres en una región donde se promueve, se trabaja, se fundamenta la defensa del ofensor, mientras que las voces de las víctimas son calladas por una serie no sólo de estereotipos de género en el ámbito judicial, sino de este sistema penal y procesal penal, que pone en cabeza de la víctima la necesidad de demostrar que su testimonio es real. Y por supuesto es muy complejo para una víctima ya no sólo llegar y acceder al sistema de justicia penal limitado, costoso, si necesita un abogado, una abogada, y, además, desafiante para cualquier persona, para una mujer víctima de violencia sexual es muy complejo. Si a esto le agregamos que esa mujer es una niña menor de 14 años, lo que encontramos en esta región es que hay un amplísimo margen de niñas embarazadas menores de 14 años que son niñas embarazadas productos de violencia sexual. Y entonces, estamos hablando también de embarazos forzados”.
Mejía mencionó que en un contexto donde toda esa violencia por la que se ha trabajado todos estos años, por la que se han procurado sensibilizaciones, tanto de los gobiernos, de los funcionarios y funcionarias, de las propias mujeres sujetas de derechos, de las niñas, y de los procesos educativos, toda esa violencia que se ha identificado construyendo y etiquetando para que pueda ser nombrada, ahora se traslada al mundo de lo digital.
“Tenemos una era digital con una cantidad de jóvenes, niños, niñas, adolescentes y personas muy jóvenes con un nivel de acceso y conocimiento de las redes, de las nuevas aplicaciones, de los nuevos intermediarios de internet que están teniendo un impacto profundo y demoledor en la vida sexual de esta población y que van desde la violencia más drástica. Vimos hace, lamentablemente, muy pocos días cómo se denunciaba que tres jóvenes, dos menores de 18 años, dos niñas, y una joven de 21, fueron víctimas de feminicidio grabado en un live, compartido en redes en Argentina”.
Mejía invitó a pensar en cómo se tienen que transformar estas nuevas dinámicas digitales:
“Casi ninguna persona conocemos cuáles son los métodos y los mecanismos por los cuales podemos pedirle a los servidores de internet y a las empresas que están hoy en día, de alguna manera, manejando nuestras vidas a través del uso de nuestra información, cómo retirar información sexual de nuestra intimidad que nos pueda hacer daño. No sabemos cómo manejarlo, así que el llamado es a la sensibilización, al trabajo con las jóvenes, con los padres, con las madres, con las maestras, con nosotras mismas como mujeres que tenemos una vida sexual activa y que muchas veces también utilizamos estos nuevos medios que nos ofrece la tecnología para expresarnos. La realidad es que estamos en una situación muy clara de desventaja frente a casi ninguna regulación en esta región al respecto”.
José Roberto Luna, de UNFPA, proporcionó algunos datos alarmantes recuperados de la Encuesta Nacional de Salud de Nutrición Continua del 2023, sobre las brechas de desigualdad que persisten relacionados con la EIS en México:
“El 85% de las adolescencias entre 12 y 19 años han escuchado hablar de algún método anticonceptivo. Sin embargo, estamos viendo que hay brechas entre la población adolescente, entre la población urbana y entre la población que se autodescribe como indígena, porque cuando vemos el porcentaje de conocimientos, por ejemplo, en métodos anticonceptivos entre la población urbana, el 75% dijo conocerlos, mientras que en la población indígena quienes mencionaron conocerlo solo es el 29%.
“Aunque en esta encuesta casi el 77% reportó que había usado condón en su primera relación sexual, un 30% de las adolescencias entre 12 y 19 años habían mencionado que ya habían estado embarazadas alguna vez. En México, por ejemplo, la tasa de fecundidad entre adolescentes de 15 a 19 años, en el periodo del 2020 al 2022, era de 45.2 nacimientos por cada mil mujeres”.
Luna mencionó que hace un par de meses, la Secretaría de Salud Pública informaba las edades de las mujeres jóvenes que habían tenido partos y las de sus parejas, datos que arrojaban brechas muy significativas de edad entre las mujeres jóvenes y los hombres de hasta casi 53 años, lo cual tiene relación con el consentimiento, con las uniones forzadas y los embarazos forzados:
“Estamos hablando de que hay mujeres de 12 años maternando con hombres de 65 años; niñas de 10 y 11 años maternando con hombres que tienen un rango de edad entre los 30 y los 40”.
Luna explicó que al tener un contexto de cómo se encuentra el acceso a la información y la educación integral en sexualidad, es evidente que sigue presente de manera desigual y fragmentada. En muchos contextos, incluso, es insuficiente, y se están violentando los derechos de las infancias y las adolescencias principalmente, así como también de las mujeres y otros grupos vulnerables; por ejemplo, las mujeres con discapacidad, las personas de la comunidad LGBTQI+, y de poblaciones indígenas. Recordó también que esta región ha estado caracterizada por la migración, lo cual también afecta mucho a personas en situación de movilidad.
“En este sentido, la UNESCO también en años anteriores ha reconocido que las infancias y las adolescencias no están recibiendo, no sólo hablemos de información, sino de formación necesaria sobre sexualidad, lo que, pues, las vuelve mucho más vulnerables a sufrir coerción, abuso, explotación sexual, embarazos no intencionados, enfermedades o infecciones de transmisión sexual, limita su autonomía y el ejercicio de sus derechos sexuales y reproductivos. Y creo que, en este sentido, es muy importante volver a traer al campo la educación integral en sexualidad, que lo que busca es contrarrestar todo esto”.
Paola Flores, de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar (MEXFAM), aseguró que en la región existe una resistencia social y cultural todavía muy fuerte, y se ve cómo en los discursos y las narrativas antiderechos siguen avanzando y van quitando terreno a quienes se esfuerzan por posicionar la EIS.
“Tenemos que seguir resistiendo y seguir posicionando el tema de educación integral en sexualidad como un derecho humano. El reconocimiento de que todas las personas desde la infancia hasta la adultez tienen derecho a recibir información científica, laica, actualizada y con un enfoque de derechos humanos sobre sus cuerpos, sobre las relaciones interpersonales, sobre el género, la sexualidad y la reproducción. Esto quiere decir que no sólo implica el acceso a la información, sino también al desarrollo de habilidades, de valores y de actitudes que permitan tomar decisiones autónomas, libres y responsables”.
Según el estudio “Entramado de poderes” (2020), la articulación de los fundamentalismos religiosos-políticos-económicos se ha hecho estratégica y está presente en el entramado de poderes con nuevas tácticas y alianzas, ubicándose en los diferentes organismos del Estado —el Legislativo, Ejecutivo y Judicial—, con amplio respaldo empresarial y militar.
“Esto les ha permitido influir en la toma de decisiones, frustrar acciones legislativas a favor de las mujeres, juventudes y disidencias sexuales y ocupar cargos públicos; todo esto, logrando posicionar personas, prácticas y leyes, que comparten “verdades únicas” que consideran fundantes y que deben ser protegidas”.

Mesa de Pueblos Indígenas: Conversatorio “La educación integral en sexualidad trastoca en y desde los territorios”. Fuente: MENEIS.
En este Congreso académico 2025 también se organizaron mesas de Pueblos Indígenas y Pueblos Garífunas y Afrodescendientes, donde se expusieron cifras, problemáticas, avances y retos, así como proyectos y programas que integran y actualizan la EIS en sus comunidades.
“Desde Afrocreatividad planteamos la Escuela Creativa en Educación Integral para la Vida, Afro Tiktokers por la Vida, estaba dirigida a jóvenes de 16 hasta 25 años de edad, que fueran de Livingston, Puerto Barrios, Morales y Los Amates, que son los municipios en los que nosotros sabemos que tenemos presencia como afrodescendientes”, explicó Dorna Zúñiga, de la Asociación Multicultural de Mujeres para el Desarrollo Integral y Sostenible (AMMUDIS).
Uno de los casos que se presentó en la Mesa de Pueblos Indígenas fue el de San Pedro Yepocapa, uno de los municipios con alto índice de suicidios en la juventud a nivel de Chimaltenango.
“El año pasado murieron 19 jóvenes. Sólo se hizo un sondeo, ya que no se ha hecho una investigación profunda, pero una de las causas por las que se han suicidado es porque, en el caso de jóvenes y niñas, es que han estado embarazados o las han dejado embarazadas”.
“La otra parte fue por la carencia de afecto de parte de los padres. Hicimos un sondeo, tanto ya sean religiosos, católicos o evangélicos, abandonaban mucho a sus hijos porque se metían de lleno, al 100%, en la iglesia, entonces no les dedicaban tiempo. Otra de las causas son los problemas de alcoholismo y drogadicción. El municipio de San Pedro Yepocapa, en el tema de educación, está bien atrasado, la mayoría de señoritas no llega a sexto grado primaria. Luego emigran a la ciudad capital para trabajar de empleadas domésticas”, expuso Yolanda Hernández, de la Asociación de Desarrollo (ADIY).
Después de esos tres días en los que se compartieron conocimientos basados en evidencia, acciones, programas y proyectos, investigaciones, expresiones artísticas, diagnósticos que dan cuenta de la realidad que se vive en la sociedad guatemalteca marcada por violencias estructurales de todo tipo, institucional, simbólica, económica, psicológica, política y sexual, que tienen sus raíces en un sistema desigual, excluyente, racista y misógino que estigmatiza y que pretende el control de la sexualidad, la MENEIS publicó un pronunciamiento final con el título “¿A quién le toca?”, donde planteó varias preguntas que cuestionan tanto a la sociedad como, y sobre todo, al Estado y a quienes ocupan espacios de poder.