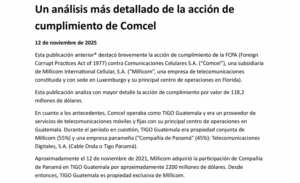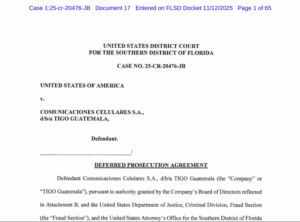Ley de Aguas: entre la urgencia por una crisis hídrica y el riesgo de repetir la historia
Nota de coyuntura No. 165 / por Juan Calles
Guatemala enfrenta una emergencia hídrica que se expresa en la contaminación de algunos de los principales ríos y lagos de Guatemala, al punto que reportes oficiales estiman que el 90% de los cuerpos de agua están contaminados; así como en la falta de acceso al vital líquido de grandes segmentos de la población guatemalteca; una situación que ya afecta a cientos de comunidades urbanas y rurales. Bajo ese panorama y el abordaje de esta problemática por demás espinosa por los intereses que engloba, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) presentará al Congreso de la República, la iniciativa de Ley de Aguas que fue construida en el ejercicio que se denominó Proceso Nacional del Agua.

Fuente: El Observador.
Antecedentes de una problemática social profunda
Desde hace por lo menos cuatro décadas atrás han sido presentadas más de 20 iniciativas de Ley de Aguas al Congreso de la República, sin que a la fecha haya sido aprobada ninguna y todavía no se cuente con una normativa que aborde de manera realista, esta problemática que no solo involucra profundos intereses políticos sino, además, concepciones distintas que ven al vital líquido como un elemento clave para la supervivencia y la satisfacción de las necesidades básicas, hasta posiciones que la asumen como una mercancía en el marco de la economía de mercado capitalista imperante.
El último proceso de discusión nacional que se dio respecto de una Iniciativa de Ley de Aguas fue entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Jimmy Morales Cabrera (enero 2016 – enero 2020) y el Frente de Convergencia Nacional (FCN)-Nación, tras la Marcha del Agua y luego de las jornadas de liberación de los ríos de la Costa Sur que comunidades campesinas encabezaron y denunciaron su desvío por parte de algunos de los principales ingenios que operan en la zona.
En esa coyuntura, varias iniciativas de ley llegaron al Congreso de la República para su discusión, aunque tres centraron la atención: la presentada desde el seno del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) que se fusionó con la que presentó el entonces ministro de Ambientes y Recursos Naturales (MARN), Alfonso Alonzo; y la presentada por el Colectivo Agua, Vida y Territorio (CAVT), construida tras los Diálogos por el Agua y un amplio ejercicio de discusión y consultas territoriales que involucró a comunidades y organizaciones sociales que defienden el derecho humano al agua y defienden su acceso y su utilización por parte de los Pueblos, esfuerzo que se concretó en la iniciativa 5070. Solo la oficial del MARN y de las fracciones del capital nacional recibió dictamen, pero fue archivada, en tanto que la de carácter popular ni siquiera fue discutida y se engavetó.
Según una investigación periodística de la Agencia Ocote, se registran 13 procesos legislativos inconclusos desde antes de la vigencia de la Constitución Política de 1985 hasta la fecha, periodo durante el cual, desde rompimientos institucionales hasta masivas protestas, han impedido que se aprueben las iniciativas de ley que se han presentado al Legislativo. Por ello, se estima que el principal obstáculo a la Iniciativa de Ley de Aguas promovida por el gobierno actual no es técnico sino político y de confianza histórica, ya que en anteriores ocasiones las iniciativas impulsadas buscaban privilegiar a la industria y minería que utiliza grandes cantidades de agua para su producción y mantenimiento, por lo que organizaciones como 48 Cantones de Totonicapán han sido la punta de lanza del rechazo contra las propuestas de Ley de Aguas.
¿Una luz al final del túnel?
Tras ocho años de esa discusión y la pervivencia de esta aguda problemática, el gobierno de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar convocó, a través del MARN encabezado por la ministra, Patricia Orantes Thomas, a discutir la problemática actual del agua en Guatemala y construir una iniciativa de ley para presentar al Congreso de la República, en el marco del ejercicio que se ha denominado Proceso Nacional del Agua, el cual se ha desarrollado desde abril hasta la fecha. Según dijo el Ejecutivo:
“La falta de una ley específica que regule el régimen nacional de aguas según las disposiciones de la Constitución Política de la República, ha propiciado la inacción del Estado, la acumulación de injusticias y conflictos dentro de la sociedad, y en última instancia la creciente escasez de agua disponible e incertidumbre en el uso del agua tanto para consumo humano como para la economía nacional. Teniendo en cuenta el cambio climático global, si no actuamos pronto, cada año resultará más difícil garantizar el acceso al agua en cantidad y calidad necesarias para todos.
Es entonces urgente y prioritario avanzar en la construcción del marco regulatorio e institucional para la gestión integral, justa, sostenible y eficiente del agua. El cimiento de dicha construcción es la Ley de Aguas. Nuestro compromiso es impulsar una propuesta de Ley de Aguas que garantice el derecho humano al agua, agua para producir y agua para mantener la vida en la naturaleza. Así como el cumplimiento de los fines constitucionales de bien común, interés social, protección de las personas y las familias, protección y uso sostenible del patrimonio natural y económico de la Nación¹⁰. En acuerdo con múltiples sectores sociales y económicos del país convencidos de la necesidad de contar con una Ley de Aguas, esperamos que en 2025 Guatemala pueda cumplir con las disposiciones constitucionales en esta importante materia“.
Desde el principio se percibió en estos enunciados que el gobierno, de acuerdo al centrismo socialdemócrata que en su norte ideológico, pretendía generar un proceso de discusión inclusivo que acercara posiciones ideológicas y materiales totalmente opuestas, sin generar aspavientos ni enfrentamientos, lo que lleva a preguntarse si el actual proceso de Iniciativa de Ley constituye una genuina búsqueda de acuerdos y propuestas, o una maniobra política para lograr apoyos a una ley que históricamente ha buscado favorecer a los sectores con poder económico oligárquico.
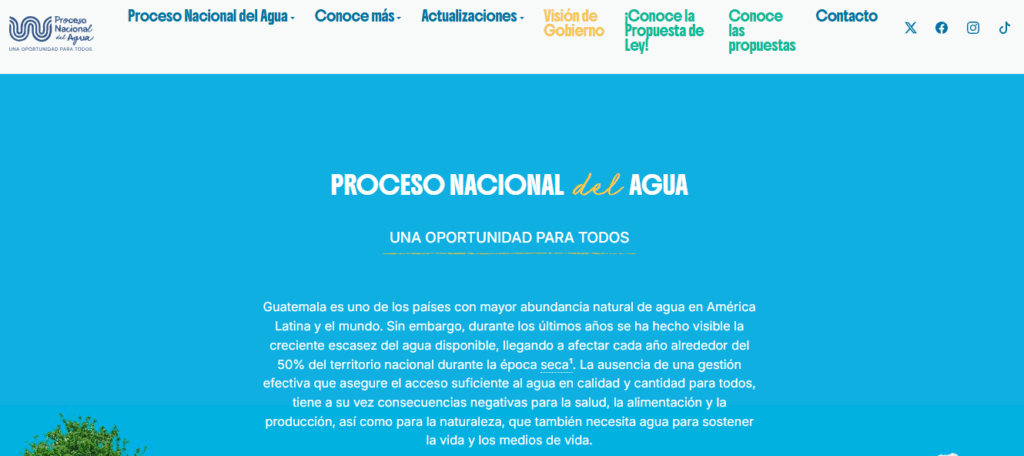
Según la información oficial que ha circulado, los encuentros abarcaron las cuatro regiones del país y la convocatoria fue amplia con el objetivo de involucrar y consultar a la mayor cantidad de colectivos comunitarios, organizaciones, ONG’s, cámaras empresariales, universidades, Autoridades Ancestrales, etc., lo que dio como resultado la concreción de 112 propuestas cuyos contenidos se incluirían en la Iniciativa de Ley. Según los datos del MARN, más de 3,200 personas participaron en los encuentros de diálogo que se convocaron, y las propuestas resultantes serían integradas al documento que contiene la iniciativa técnica-jurídica que se estudia antes de presentar la Iniciativa de Ley al Congreso de la República. El documento borrador de dicha iniciativa se conoció en octubre pasado y fue puesto nuevamente a disposición y consulta para opinar sobre el mismo.
Si bien dice la ministra que este proceso refleja un “enorme consenso social” para normar legalmente el uso equitativo del agua como derecho humano y bien común y ha avanzado positivamente, se esperaría presentar la Iniciativa de Ley a principios del año 2026 a un Congreso de la República que está interesado más en otros aspectos y prioridades políticas que están determinando la agenda, tales como la discusión del Proyecto de Presupuesto 2026 y las elecciones de segundo grado para elegir Magistraturas del Tribunal Supremo Electoral (TSE), de la Corte de Constitucionalidad (CC) y para la Fiscalía General y Jefatura del Ministerio Público (MP), lo que hace pensar si esta iniciativa de Ley de Aguas tendrá eco.
Derecho humano al agua y regulación en el acceso
En la Iniciativa de Ley destaca la propuesta de crear una Superintendencia del Agua como ente encargado de supervisar el uso del recurso y otorgar licencias para actividades comerciales, incluyendo la agricultura, la industria y la producción de energía eléctrica.

Según lo informado por la ministra Orantes Thomas, la propuesta de ley contiene tres pilares fundamentales:
- La declaración del agua como un derecho humano.
- La creación de una Superintendencia Nacional del Agua que gestione el recurso por cuencas; y,
- La implementación de un sistema de autorizaciones de uso, dejando fuera las concesiones que en iniciativas anteriores generaron rechazo en la población.
Si bien la declaración del derecho humano al agua es fundamental, la creación de la Autoridad Nacional es el verdadero campo de batalla. Expertos señalan que, si esta entidad no se concibe como un ente técnico, autónomo y libre de intereses políticos, solo servirá para centralizar un poder administrativo gigantesco, susceptible a la cooptación de las élites económicas que son las mayores consumidoras y, a menudo, contaminadoras del recurso.
Sin embargo, la iniciativa ha generado posturas encontradas. Por un lado, sectores empresariales y ambientales celebran que la propuesta de ley ordene institucionalmente la gestión hídrica, proteja los ecosistemas y regule actividades económicas, que hasta ahora operan en un vacío legal, lo que ha provocado conflictos y contaminación.
En contrapartida, líderes y organizaciones comunitarias e indígenas, si bien participaron en los diálogos, advierten riesgos y exigen que la legislación respete la autonomía comunitaria y los modelos tradicionales de gestión del agua, a la vez que temen que disposiciones ambiguas puedan favorecer la privatización o vulnerar formas comunitarias de gobernanza hídrica. Las organizaciones comunitarias han hecho llamados para que la Iniciativa de Ley reconozca mecanismos locales de decisión y salvaguarde fuentes de agua frente a contaminación y concesiones.
Para los Pueblos Originarios, el agua es una herencia sagrada y comunitaria, y su gestión se basa en sistemas ancestrales de reforestación y distribución colectiva conocidas por los pueblos antes de la existencia del Estado moderno. Su postura es de vigilancia y alerta; aunque han participado en las mesas de diálogo convocadas por el Ejecutivo, reiteran la exigencia irrenunciable de que cualquier legislación debe realizarse mediante Consulta Previa, Libre e Informada, según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El 22 de abril de 2016 se realizó la marcha por el agua, en donde se denunció el aumento de la contaminación y el uso indebido del agua, la inseguridad alimentaria y la desigualdad en el acceso al agua y la tierra. Foto: Patricia Macías de entremundos.org
Por su parte, el Ejecutivo asegura que el proceso de diálogo y propuesta implementado garantiza el reconocimiento de los modelos de gestión comunitaria y la costumbre ancestral. Sin embargo, la crítica apunta a si este reconocimiento será meramente declarativo o si efectivamente dotará de autonomía jurídica a estas estructuras comunitarias, librándoles de la burocracia central y de cualquier intento de despojo por parte de la Autoridad Nacional.
El otro gran desafío radica en el sector económico que actualmente utiliza grandes volúmenes de agua sin fiscalización efectiva: agroindustrias, fábricas, minería, producción de bebidas, etc. Una ley que establezca límites, exija reforestación de cuencas y sancione la contaminación, inevitablemente afectará la rentabilidad de estos sectores.
El MARN tiene la complicada tarea de balancear el Derecho Humano al Agua para consumo de las personas, con el uso que le dan las industrias y en donde el agua es una mercancía, y que la iniciativa de ley en ciernes sea estricta y transparente para que toda autorización de uso del agua evite la contaminación de las fuentes, y que sea efectivo y no un formalismo que permita a las grandes industrias seguir con sus privilegios y abusos.
El verdadero test político para el gobierno de Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar no será redactar una buena ley, sino mantener la presión social y el consenso técnico necesarios para que el Congreso de la República, históricamente del lado de los intereses económicos, no tenga argumentos para no aprobar una ley que realmente norme el uso y la conservación del recurso hídrico de manera equitativa. Hay que recordar lo que sucedió con la Ley de Desarrollo Rural Integral (LDRI) que, a pesar que pasó por un proceso de años de discusión entre las partes interesadas, finalmente la oposición de la conservadora Cámara del Agro (CAMAGRO) terminó imponiéndose.
La iniciativa oficial de Ley de Aguas se encuentra todavía en proceso de integrar las propuestas provenientes de colectivos, Autoridades Ancestrales, cámaras empresariales y organizaciones sociales y comunitarias diversas, por lo que habrá que esperar a enero de 2026 para saber si representa una oportunidad para enfrentar la crisis hídrica, además de un reto para equilibrar intereses económicos, comunitarios y ambientales.
La discusión en el Congreso de la República será decisiva para definir si esta ley se traduce en una regulación efectiva, accesible y justa, o si se convierte en una norma que legitime la mercantilización del agua en detrimento de los sectores más vulnerables.